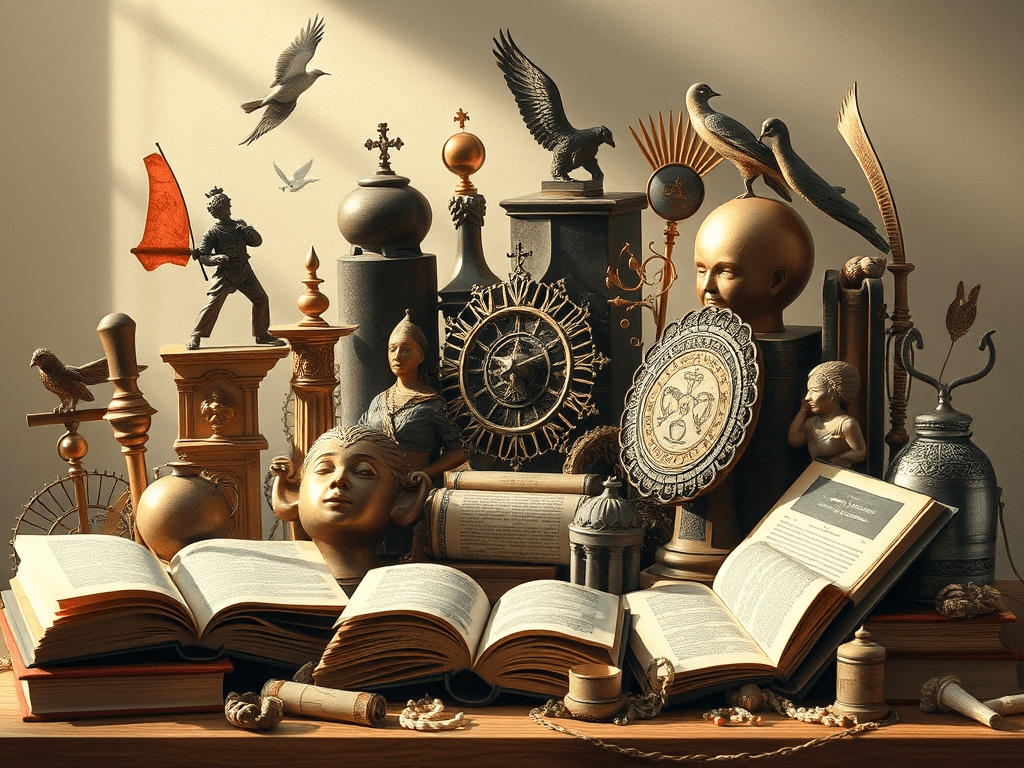Blanca nunca supo si escribía cuentos o si los cuentos la escribían a ella. Había heredado de su abuela una caja de lata con etiquetas oxidadas: Monólogo interior, Realismo mágico, Metaficción, Narrativa oral africana, Autoficción, Realismo sucio. Decían que eran artefactos literarios, como los que los filólogos inventan para disecar la literatura. Ella, en cambio, los trataba como juguetes peligrosos.
“Sí, porque escribir es pensar en voz alta, y pensar es hablar sin respirar”, se decía Blanca en un bucle de conciencia que recordaba demasiado a Molly Bloom, aunque ella nunca hubiera leído a Joyce entero (quién puede).
Ese fue el primer artefacto: el monólogo interior. Un espejo empañado donde cada palabra era una gota de vapor.
Luego probó con otro. En su libreta escribió: “Este cuento se sabe cuento, este párrafo se sabe truco”. Y el papel rió, porque la metaficción había llegado a contaminar la narración. Borges se asomó por el borde de la hoja y murmuró: “No lo firmes, ya está escrito en otra parte”.
El realismo mágico entró de puntillas: la cafetera de Blanca, cansada de tanto goteo, comenzó a contarle historias de guerras que nunca ocurrieron, de abuelos que nunca murieron, de ciudades fundadas en medio de la cocina. Nadie se sorprendió: en la literatura, lo imposible es rutina.