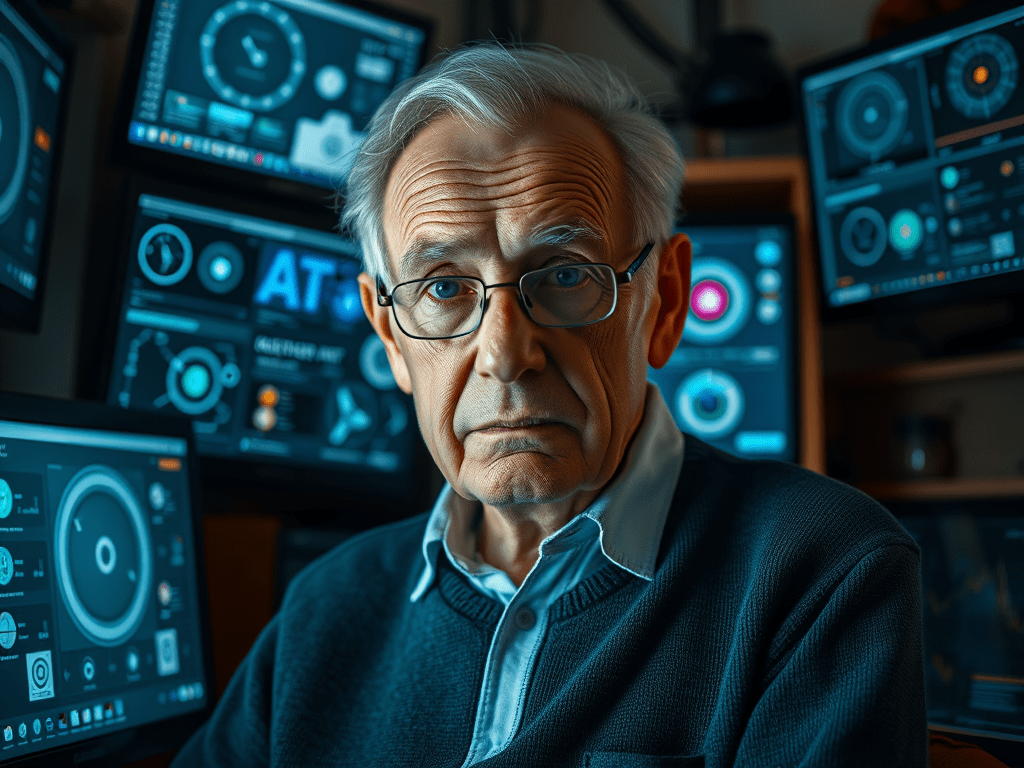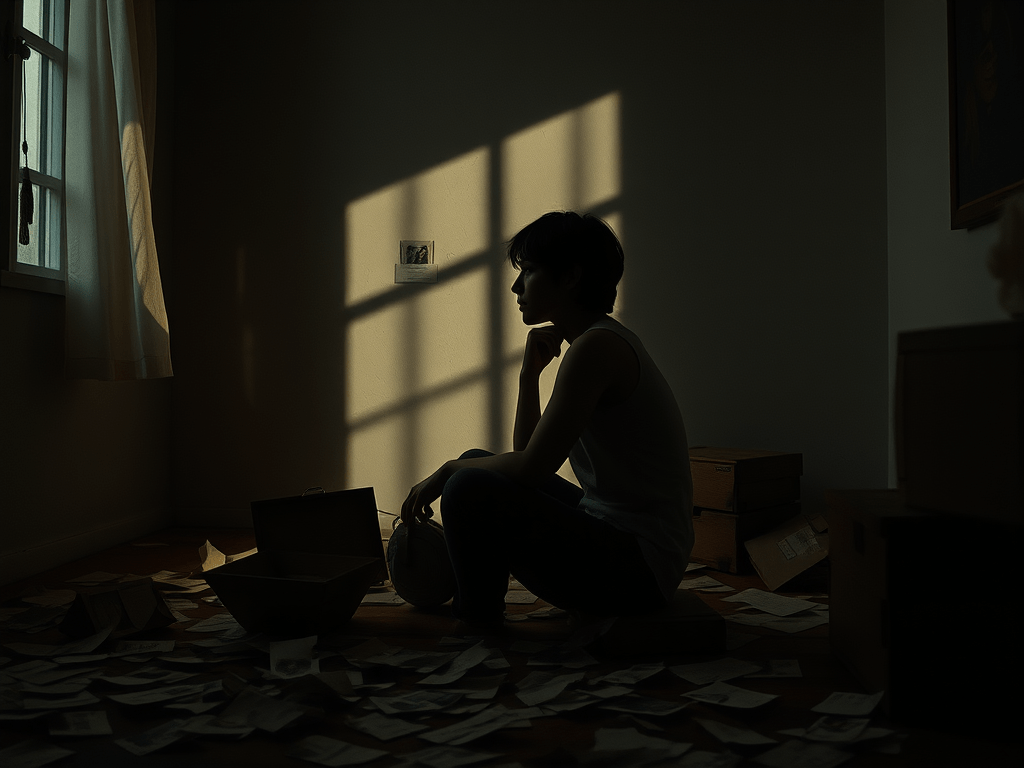Encontré el cuaderno en una biblioteca de Palma de Mallorca, en una habitación que olía a sal y madera vieja. Lo curioso es que yo había ido allí para documentarme para escribir un ensayo titulado Mujeres que decidieron no seguir escribiendo.
Siempre he pensado que las habitaciones cerradas se reconocen entre sí.
El cuaderno no estaba firmado. Llegó a mí por una cadena de casualidades mínimas: esa mañana había entrado en una librería de viejo para refugiarme de la lluvia; tomé al azar un libro subrayado sobre la Guerra Civil; dentro encontré una nota suelta que mencionaba a Matilde Landa; el librero, al oír mi interés, me habló de una biblioteca en Palma donde, según dijo, “a veces aparecen papeles”. Si hubiera elegido otro portal para guarecerme, otra calle, otro libro, quizá nada de esto existiría. Mi vida no avanza por decisiones sino por accidentes.
En la primera página alguien había copiado un verso de Sylvia Plath:
“Dying
Is an art, like everything else.”
Debajo, con otra letra, aparecía una frase atribuida a Matilde Landa:
“No reniego de mis ideas.”
El contraste me pareció demasiado perfecto. Sospeché que el autor del cuaderno —quizá un profesor jubilado, quizá un poeta inglés de paso por España— estaba intentando demostrar algo.
O quizá el cuaderno me estaba esperando. Auster diría que el azar no es más que una forma discreta del destino. Yo prefiero pensar que es un error en el sistema, una grieta por la que dos biografías que nunca se tocaron empiezan a rozarse.