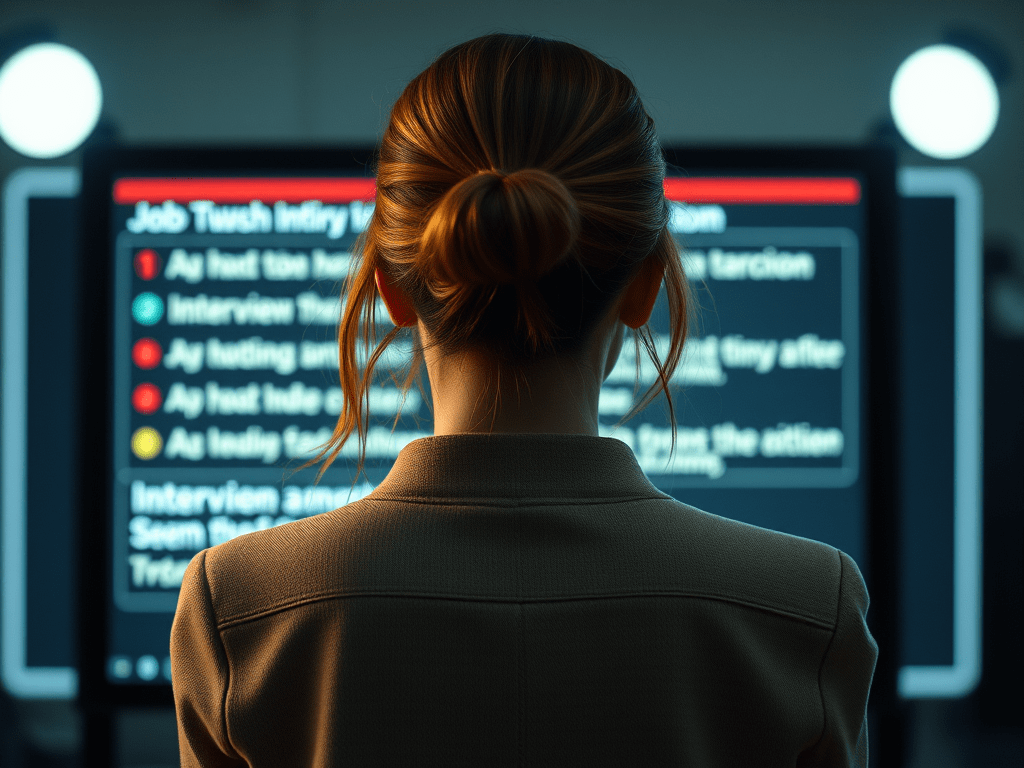Blanca lee lo que ha escrito. No recuerda cuándo empezó esa costumbre. Cree que fue después de la última vez que su hijo no volvió. Desde entonces escribe cada noche. Es su modo de respirar sin hacer ruido.
En esas páginas se repite un nombre: Marco. A veces fue un amigo, otras, un amante que nunca tuvo. Su sombra. Su personaje. Marco le habló una noche, en sueños, y le dijo que nada era real, ni siquiera el dolor que arrastra desde niña.
Marco aparece en todas sus historias. A veces es un pianista ciego; otras, un taxista que busca una calle que no existe. Siempre busca. Siempre se va.
Blanca cierra el cuaderno. Se pregunta si Marco fue su forma de decir “yo” sin que doliera tanto. Tal vez por eso le llaman inmadura: por no saber ponerle nombre al vacío, por preferir el lenguaje torcido del símbolo al grito directo.
Quizás Marco sí existió, y al escribirlo tanto, se le fue de las manos. Como su reflejo, como sus certezas.
Mañana volverá a escribir. No para encontrarse – esa idea le parece ya ingenua -, sino para sentir que algo dentro de ella, aunque sea Marco, sigue latiendo.